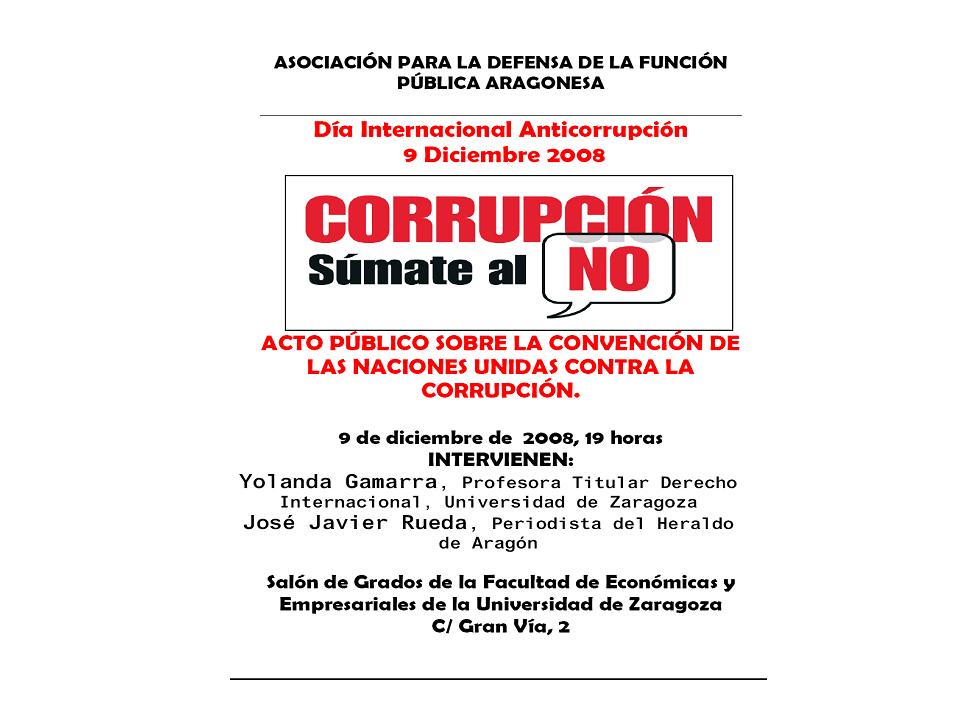Desde
este blog nos hacemos eco del fallecimiento, esta semana, del profesor Manuel
Ramírez Jiménez, quien durante los años de la actual etapa democrática española,
bajo la Constitución
Española de 1978,
ha sido uno de los más brillantes docentes de nuestra
Universidad –en la Facultad
de Derecho, como Catedrático de Derecho Político-, cuyo magisterio supo
granjearse la general admiración y aprecio de sus alumnos, y, con esta breve
nota conmemorativa, nos unimos a todas las voces que han lamentado su desaparición.
El
profesor Ramírez, a lo largo de su vida académica, no escatimó nunca sus
compromisos con la
Universidad de Zaragoza, y encarnó como pocos la imagen del
profesor cuya razón de ser era, por encima de cualquier otra cosa, la formación
de sus alumnos, no solo como universitarios, sino también como ciudadanos de
una democracia como la española, surgida tras una larga experiencia autoritaria,
y por ello necesitada de adquirir valores y cultura democrática en todos sus
niveles, en todos los ámbitos de la sociedad. Educar ciudadanos para la
democracia parecía una tarea urgente e ineludible, y a ello se dedicó de manera
constante el profesor Ramírez.
Muchos
de quienes pasamos por las aulas de la Facultad de Derecho tenemos con él esa deuda de
gratitud por el placer que siempre supusieron sus clases, en las que España y
la libertad y dignidad de los españoles eran siempre sus dos hilos conductores.
Frente a quienes con frivolidad suelen descalificar la función y nivel de la Universidad, figuras
como la del profesor Ramírez son la clara demostración de la alta calidad
docente de la que hemos disfrutado numerosas promociones universitarias. De él
recibimos enseñanzas perdurables para comprender y valorar nuestra historia
como país y para conocer y ejercer nuestros deberes públicos como ciudadanos
comprometidos con la democracia, desde la lucidez crítica de quien observa la
realidad y sabe detectar las amenazas latentes frente a las que uno debe necesariamente
reaccionar.
Creemos
que la mejor manera de homenajear al profesor Ramírez es reproducir uno de sus
artículos publicados en la ‘prensa canallesca” –expresión que tanto le gustaba
utilizar en su conversación-, cuyas reflexiones guardan plena vigencia y nos
siguen resultando de extraordinaria utilidad para analizar nuestra realidad
política:
“EL
PARLAMENTO O LA CALLE.
Allá en junio de 1924,
con la sagacidad que en todas sus apreciaciones encontramos, publicaba Ortega
en el diario El Sol
un breve pero sustancioso artículo que titulaba 'Ni contigo ni sin ti, la
canción del Parlamento'. Y eran tres las conclusiones a las que en tan
apretados párrafos llegaba. En primer lugar, la observación de cómo los
regímenes no democráticos empezaban su discurso político con la condena del
parlamentarismo. Pronto, muy pronto, el acontecer político le iba a dar la
razón dentro y fuera de España. En segundo lugar, lo complicado que resulta
siempre realizar una política eficaz, urgente y duradera teniendo en cuenta el
Parlamento. Y, por último, lo imprescindible de éste en cualquier régimen
parlamentario. Y así su aparente paradoja final: 'La verdad es que ni se puede
gobernar sin el Parlamento ni se puede gobernar con él'. Vaya por anticipado,
como aviso para los mal pensados, que lejos de nosotros cualquier pretensión de
condena o desprestigio para una institución que consideramos básica en
cualquier democracia que lo sea de verdad.
Lo que ocurre es que
desde su concepción inicial a su actual situación, el Parlamento, siempre
depositario de la soberanía al reunir a los representantes legítimos de la
nación, ha experimentado un notable cambio en el ejercicio de su función
creadora y fiscalizadora que lleva a no pocos a plantearse su crisis en ambos
terrenos. Es algo que está ahí y no podemos negar.
Estando ya lejos de sus
orígenes como Cámara con predominio en la escena política y tras haber sufrido
en sus carnes el inevitable proceso de auge del poder ejecutivo, como nota
característica de nuestra época, dentro y fuera de España, por decirlo
llanamente, al Parlamento le ha 'salido el grano' de la aparición del llamado
Estado de Partidos. Algo que se va consolidando aquí y allá a medida que, tras la Segunda Guerra
Mundial, éstos van siendo reconocidos a nivel constitucional. De esta forma, y
siguiendo el esquema del llorado maestro García Pelayo, los actuales regímenes
democráticos han de ir conviviendo, mejor o peor, con la superposición de dos
sistemas. El jurídico-político, que traza y regula el ordenamiento
constitucional vigente y el socio-político que es consecuencia del sistema de
partidos. Asestando un fuerte golpe a la original teoría de la separación de
poderes, piénsese, entre otros resultados que no vamos a detallar que, en
virtud de la posesión de la mayoría parlamentaria, el líder del partido acaba
siendo también jefe del Gobierno, que la iniciativa legislativa surja del
ejecutivo y sea inequívocamente aprobada por el Parlamento gracias a esa
mayoría, e incluso que la teóricamente aséptica facultad parlamentaria para
nombrar algunas instancias del poder judicial acabe, de igual forma, o influida
por la decisión del partido-Gobierno o, como entre nosotros, resultado de los
pactos entre los partidos mediante el lastimoso sistema de cuotas.
Pero el tema se complica
si, como en el caso de nuestro actual régimen político, se ha optado, desde el
mismo texto constitucional, por dos apuestas de largas consecuencias. En primer
lugar, por la opción de un estilo de democracia fuertemente representativa, con
un muy notable cercenamiento de las vías directas de participación, es decir,
de la democracia directa. Sus figuras, empezando por el referéndum consultivo,
resultan prácticamente inaplicables en una eficaz práctica política. Y, en
segundo lugar, la auténtica 'veneración' con la que el artículo sexto de
nuestra Ley de leyes contempla e institucionaliza a los partidos. Su hegemonía
política en los terrenos de la representación, elaboración del sufragio y
participación en general es algo tan evidente como, a nuestro entender,
exagerado.
Si observamos estas dos
opciones desde la realidad de la vida parlamentaria de cada día, lo que
encontramos es algo radicalmente distinto a la imagen de un Parlamento
todopoderoso. La teoría de que el diputado 'representa al todo' se queda en
eso, en mera teoría, ya que es la voz se su
partido la que defiende y representa. La disciplina de voto anula todo asomo de
libertad, salvo casos excepcionales. El grupo parlamentario es quien marca, con
rigidez, el camino a seguir en el hemiciclo. Los debates en los plenos, a más
de empobrecerse, acaban siendo reflejos de previos pactos entre partidos. Y
hasta la fundamental tarea del control parlamentario se acaba convirtiendo en
estudiado espectáculo de cara a próximas elecciones y, habitualmente, con
ausencia de sanción política o jurídica. Como sagazmente lo apuntó hace tiempo
entre nosotros Pedro de Vega, 'el Parlamento va a dejar de ser el lugar donde
se discute y, en consecuencia, donde a través de la discusión puede obtenerse
la verdad'.
Entonces, como todo esto
es así y pocos visos hay de que los partidos abdiquen de parte de esta
hegemonía, parecen no quedar más que dos caminos si todo está atado incluso
antes de iniciarse la sesión. El primero, la posible reforma constitucional a
través de la cual los ciudadanos obtengan mayor protagonismo por vías directas.
A la altura de nuestros días, ya no vemos ningún peligro para así hacerlo. Al
contrario, únicamente pueden surgir ventajas.
Porque serían ventajas
que, precisamente, evitarían o aminorarían el segundo camino por el que nuestro
actual sistema camina ya y con no pocos riesgos. Me refiero, claro está, al
recurso de la calle. Algo que, con todos los manejos posibles, se está
convirtiendo en una aparente segunda fuente de legitimidad. La cantidad de los
manifestantes comienza a verse por algunos como algo similar a la cantidad de
votos. Y esto sí que me parece algo de cierta gravedad para el sistema. Por
supuesto que hay fuerzas (sindicatos, algunos partidos, organizaciones
populares, etcétera) que nunca han renunciado a este segundo recurso de la
calle. Es algo que incluso está a veces en sus propios idearios.
Pero el permanente
recurso a 'la calle' es obvio que, más bien a la corta que a la larga, acaba
dañando tanto la imagen de la democracia establecida, cuanto la misma
institución del Parlamento.
Es en el propio
Parlamento donde debe encontrarse el auténtico reflejo de la opinión pública,
lo que supone, a más de lo dicho, la riqueza de caudales informativos que a su
seno deben llegar. En una democracia tan joven como la nuestra se imponen las
reformas necesarias, a veces fundamentalmente exclusivas en el propio reglamento,
para dar viveza a los debates, para evitar los monopolios en usos de palabras,
etcétera, etcétera. En palabras de Alf Ross, el Parlamento ha de ser visto como
'vocero de la nación'. A él debe llegar el fluir de lo que la sociedad piensa
y, a la vez, él debe influir en la formación de dicho pensamiento a través de
la riqueza de los debates. Decimos la voz de la nación encarnada en las mil
facetas de la sociedad civil, incluidos los grupos de intereses, en su día
rechazados durante el proceso constituyente. Ahora empezamos a ver las
consecuencias. Además de la opinión pública
y de la opinión publicada,
cualquier decisión política está teniendo que enfrentarse también con la
sedicente legitimidad de lo que, en no pocas ocasiones, constituye la opinión
manipulada. La más temible por tantas y tantas razones todas ellas en la mente
del lector.
El País, 30 de abril de 2004”